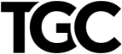Este breve artículo forma parte de una serie regular sobre eventos y personas relevantes en la historia de la Iglesia universal antes, durante, y después de la Reforma protestante. Para conocer más sobre la historia de la Iglesia desde tus redes sociales, puedes seguir los perfiles de Credo en Twitter e Instagram.
“Dame castidad y continencia, pero no ahora”, oró a Dios el joven africano.[1] Este mismo joven se convertiría en el teólogo más importante de los 1500 años entre la era apostólica y la Reforma protestante, pero para esto aún faltaba mucho tiempo.
Agustín de Hipona (354-430) llegaría a ser uno de los pensadores más relevantes y trascendentales de la historia de la iglesia. Jerónimo, traductor de la primera Biblia al latín, se refirió a él como “aquel quien estableció nuevamente la fe antigua”,[2] y fueron sus escritos sobre la salvación y la gracia divina —los cuales escribió un milenio antes del surgir del protestantismo— que guiaron a hombres como Lutero y Calvino a la Reforma. Pero en su juventud, Agustín no era más que un promiscuo donjuán.
Agustín relata en sus Confesiones:[3]
“Hubo un tiempo de mi adolescencia en que ardí en deseos de hartarme de las cosas más bajas, y osé ensilvecerme[4] con varios y sombríos amores, y se marchitó mi hermosura, y me volví podredumbre ante tus ojos por agradarme a mí y desear agradar a los ojos de los hombres.
¿Y qué era lo que me deleitaba, sino amar y ser amado? Pero no guardaba modo en ello, yendo de alma a alma, como señalan los términos luminosos de la amistad, sino que del fango de mi concupiscencia carnal y del manantial de la pubertad se levantaban como unas nieblas que oscurecían y ofuscaban mi corazón hasta no discernir la serenidad de la dirección de la tenebrosidad de la libídine.
Por lo abrupto de mis apetitos […] me sumergían en un mar de torpezas. Tu ira había arreciado sobre mí y yo no lo sabía. Me había hecho sordo con el ruido de la cadena de mi mortalidad, justo castigo de la soberbia de mi alma, y me iba alejando cada vez más de ti, y tú lo consentías; y me agitaba, y derramaba, y esparcía, y hervía con mis fornicaciones y tú callabas, ¡oh tardo gozo mío!; tú callabas entonces, y yo me iba cada vez más lejos de ti tras muchísimas semillas estériles de dolores con una degradación llena de arrogancia”.[5]
En algún momento de su juventud, Agustín llegó a orar a Dios por pureza sexual, pero con temor; temor a que Dios respondiera prontamente y no le permitiera hacer lo que su carne quería. “Temía que me escucharas pronto y me sanaras presto de la enfermedad de mi concupiscencia, que entonces más quería yo saciar que extinguir”.[6]
Nuestros pecados pasados y tentaciones presentes no son rival para la gracia y la misericordia de nuestro Dios.
Un muy diferente Agustín recuenta su vida en otro tiempo, diciendo:
“Quiero recordar mis pasadas fealdades y las carnales inmundicias de mi alma, no porque las ame, sino por amarte a ti, Dios mío. Por amor de tu amor hago esto, recorriendo con la memoria, llena de amargura, aquellos mis caminos perversísimos, para que tú me seas dulce, dulzura sin engaño, dichosa y eterna dulzura, y me recojas de la dispersión en que anduve dividido en pedazos cuando, apartado de ti, que eres unidad, me desvanecí en muchas cosas”.[7]
Si hay una palabra que define la vida de Agustín, es “conversión”. En sus Confesiones relata cómo un niño, criado en los caminos del Señor, dando rienda suelta a su voluntad pecaminosa, se convierte en un esclavo a la lujuria, para luego convertirse en un hereje maniqueo[8] y luego en neoplatonista[9], para al final ser encontrado por el Señor que nunca dejó su lado.
En respuesta al perdón de Dios y a cómo su gracia le rescató, Agustín escribe:
“Te amaré, Señor, y te daré gracias y confesaré tu nombre por haberme perdonado tantas y tan nefandas acciones mías. A tu gracia y misericordia debo que hayas deshecho mis pecados como hielo y no haya caído en otros muchos. ¿Qué pecados realmente no pude yo cometer, yo, que amé gratuitamente el crimen? Confieso que todos me han sido ya perdonados, así los cometidos voluntariamente como los que dejé de hacer por tu favor. […]
¿Quién deshará este nudo tortuosísimo y enredadísimo? Feo es; no quiero volver los ojos a él, no quiero ni verlo. Solo a ti quiero, justicia e inocencia bella y llena de gracia a los ojos puros, y con insaciable saciedad. Solo en ti se halla el descanso supremo y la vida sin perturbación. Quien entra en ti entra en el gozo de su Señor (Mt. 25:21) y no temerá y se hallará sumamente bien en el sumo bien”.[10]
La vida de Agustín nos recuerda que la lucha por la santidad es una de doble filo: es ardua, y de por vida, pero también es una en la que tenemos una esperanza inamovible. Sin importar la suciedad y la podredumbre de nuestro pecado, en Cristo tenemos el perdón que nos hace limpios y nos justifica. El punto de conclusión es que nuestros pecados pasados y tentaciones presentes no son rivales para la gracia y la misericordia de nuestro Dios. En Él hay perdón, pero también hay restauración y redención —para el donjuán, para la prostituta, y para el ladrón—.
Agustín escribió en oración a Dios:
“Porque [tú] nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”.[11]
Esta es la frase que marca el tema central de la vida de Agustín y de sus Confesiones. Nosotros hoy, igual que él hace 1600 años, podemos decir que sea cual sea la tentación que nos ataque, el pasado que nos persiga, o la realidad que vivamos, el descanso de nuestras almas está solamente en Dios, quien nos creó para sí y perdonó nuestros pecados en Cristo.
La imagen que presenta el artículo se llama “La conversión de San Agustín” (c.1430). Es una ilustración del pintor renacentista italiano Fra Angélico (1395-1455) que retrata el pasaje de las Confesiones VIII.12.[12]
[1] Agustín de Hipona, Confesiones, VIII.17
[2] Agustín de Hipona, Epístolas, no.195
[3] Las Confesiones de Agustín son el relato autobiográfico de su conversión, redactado en forma de oración a Dios.
[4] “Ensilvecer” procede del latín in y silvescĕre: pasar al estado silvestre.
[5] Agustín de Hipona, Confesiones, II.1,2
[6] Ibid., VIII.17
[7] Ibid., II.1
[8] Movimiento herético que seguía las enseñanzas de Manes (216-274), pensador persa, autoproclamado “el último de los profetas enviados por Dios”. El maniqueísmo enseñaba una cosmología dualista de la guerra entre el bien —luz espiritual— y el mal —oscuridad material—. Durante nueve años antes de su conversión, Agustín habría sido un devoto maniqueo. Agustín escribe sobre su salida de la secta maniqueísta: “Dudando de todas las cosas […] determiné abandonar los maniqueos. […] Yo caminaba por tinieblas y resbaladeros y te buscaba fuera de mí y no te hallaba, ¡oh Dios de mi corazón!” (Confesiones, V.25,VI.1).
[9] Una rama del platonismo que emerge en el siglo tercero. El neoplatonismo enseña una hipóstasis de tres existencias: el Uno (la unidad, lo más grande, el creador, Dios, único e infinito), el nous (el espíritu, la inteligencia, o el entendimiento que proviene del Uno), y el alma (ligada al nous y asociada con el mundo de los sentidos). Aunque el tiempo de Agustín en el neoplatonismo fue corto, en el séptimo libro de las Confesiones, él testifica explícitamente que el platonismo le ayudó a entender la relación entre el Dios infinito y su creación finita, y cómo esto se relaciona con el mal.
[10] Ibid., II.15,18
[11] Ibid., I.1
[12] “… Lloraba con muy dolorosa contrición de mi corazón. Pero he aquí que oigo de la casa vecina una voz, como de niño o niña, que decía cantando y repetía muchas veces: «Toma y lee, toma y lee» (tolle lege, tolle lege). De repente, cambiando de semblante, … y así, reprimiendo el ímpetu de las lágrimas, me levanté, interpretando esto como una orden divina de que abriese el códice y leyese el primer capítulo donde topase.
[…]
Lo tomé, lo abrí y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos, que decía: No en comilonas y embriagueces, no en lechos y en liviandades, no en contiendas y emulaciones sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo y no cuidéis de la carne con demasiados deseos. No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia, como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas.
[…]
Después entramos a ver a mi madre, indicándoselo, y se llenó de gozo; le contamos el modo como había sucedido, y saltaba de alegría y cantaba victoria, por lo cual te bendecía a ti, que eres poderoso para darnos más de lo que pedimos o entendemos, porque veía que le habías concedido, respecto de mí, mucho más de lo que constantemente te pedía con sollozos y lágrimas piadosas. Porque de tal modo me convertiste a ti que ya no apetecía esposa ni abrigaba esperanza alguna de este mundo”.