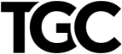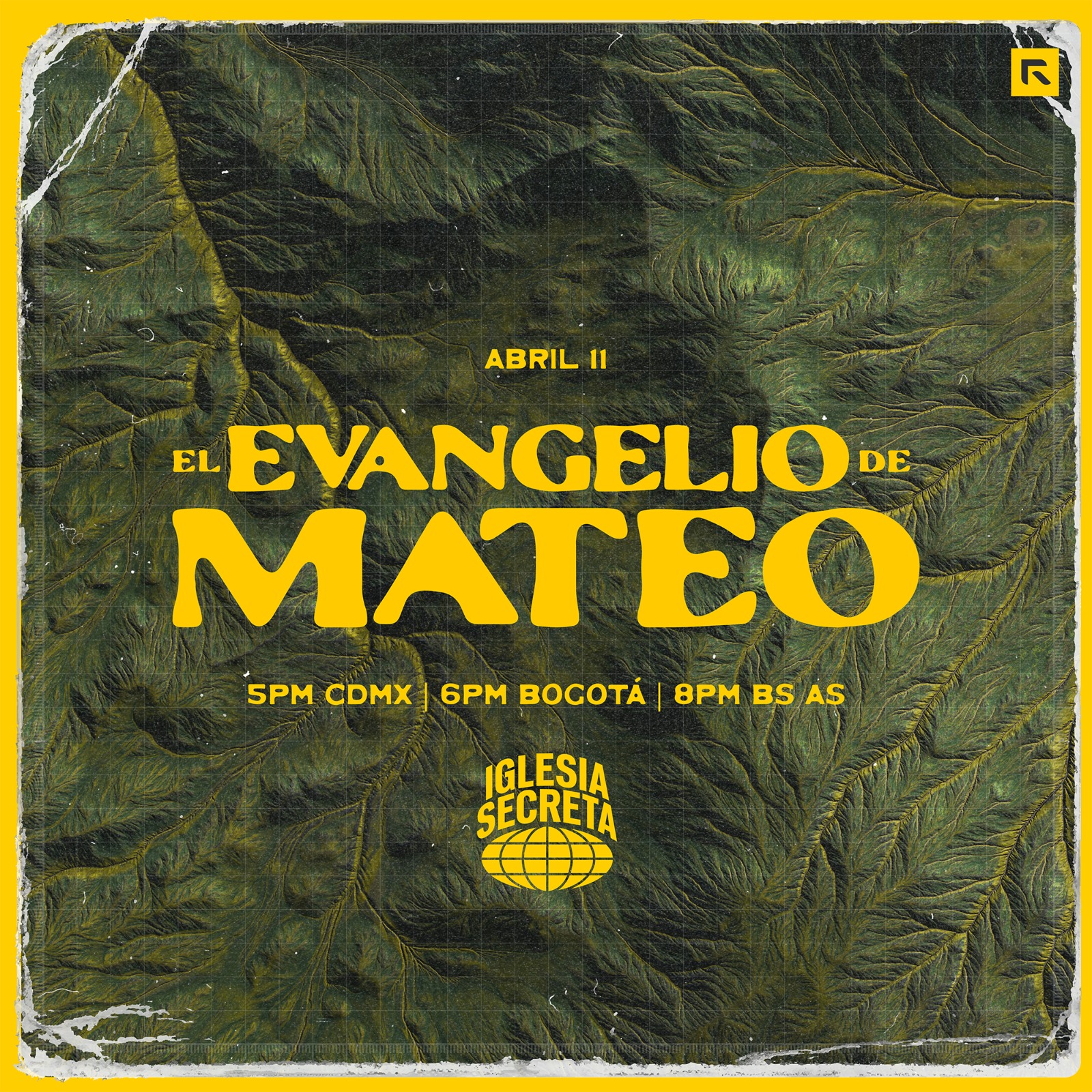Oseas 1-6 y 1 Juan 4-5
“Volveré luego a mi morada, hasta que reconozcan su culpa. Buscarán ganarse mi favor; angustiados, me buscarán con ansias” (Os. 5:15 NVI).
Leía por allí que un animal no es capaz de discernir ni anticipar las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, el caballo que con sus corcoveos arroja de la montura a un niño, no es capaz de percibir el posible daño, y menos sentirse luego cruel o irresponsable. El león que devora su presa no tiene conciencia de asesinato, solo de su necesidad de satisfacer su hambre y sus instintos. Nadie jamás ha hablado de un león degenerado. De un caballo se dice que es chúcaro o manso, indómito o dócil, pero no que es irresponsable o mentiroso. El único ser creado en la tierra que puede estropearse, deteriorarse, y degradarse moralmente hasta la degeneración, es el ser humano.
Es ese deterioro del hombre y la mujer lo que produce la reacción de Dios expuesta por el profeta Oseas: “Escuchen, israelitas, la palabra del SEÑOR, porque el SEÑOR va a entrar en juicio contra los habitantes del país: ‘Ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden, más bien, el perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio y el asesinato. ¡Un homicidio sigue a otro!’” (Os. 4:1-2 NVI). Los humanos, al tener consciencia, tienen la capacidad de discernir y anticipar las consecuencias de sus actos. Por eso, basados en esta capacidad es que podemos hablar de actos justos o injustos, aprobados o reprobables.
Como dijimos, el hombre que goza de consciencia está capacitado para anticiparse, para prever las razones y los efectos de sus acciones. A través de la razón y la experiencia puede proyectar lo que hará en el futuro, anticipándose a los hechos, siendo capaz, en cierto modo, de prever el futuro y sus consecuencias. Por eso Dios condenó la ignorancia voluntaria de un pueblo que se negaba a utilizar las herramientas que Dios les había concedido para evaluar y ordenar sus vidas y sus futuros. Oseas lo declaraba de forma breve pero contundente hace 2,700 años: “pues por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido” (Os. 4:6 NVI). El ser humano es el único ser responsable, capaz de mérito y culpa, de circunstancias agravantes o atenuantes. Su grandeza lo obliga a responder por sus actos.
Pero vivimos en medio de una sociedad narcotizada que lucha por embotar su consciencia hasta el punto de negar todas sus responsabilidades. Damos discursos acerca de nuestras responsabilidades morales, pero nos negamos a ponerlas en práctica. Cada día hablamos de nuestras neuras, depresiones, cansancios, stress, y demás lacras de los tiempos modernos que pareciera que nos exculpan de toda culpa. Nos consuela el hecho de ser víctimas impotentes de un sistema que nos seduce y malcría, pero que también nos daña y enloquece. Para resolver nuestros problemas, ya no contamos primeramente con amigos y familiares a los que consideremos sabios o respetados. Ahora necesitamos especialistas de inmediato. Tratamientos van y vienen. Pronósticos, diagnósticos, y prescripciones copan nuestro entendimiento con palabras ininteligibles, pero que nos hacen sentir como si viviéramos en una aturdida inocencia. Sin embargo, ya el profeta preveía que el hombre no puede alejarse de las consecuencias de su responsabilidad moral:“Por tanto, se resecará la tierra, y desfallecerán todos sus habitantes. ¡Morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar!” (Os. 4:3 NVI). Un cataclismo, no solo social, sino también ecológico es el que se produce cuando los seres humanos le dan la espalda a la ley moral.
La Biblia señala que la base de todas las miserias humanas radica en que el ser humano se encuentra ajeno de Dios en sus vidas.
¿Podrá nuestra fe milenial entregar respuestas a las complicaciones existenciales de hombres y mujeres del siglo XXI? La Biblia señala con precisión que la base de todas las miserias humanas radica en que el ser humano se encuentra ajeno y alejado de la sustancial presencia de Dios en sus vidas. Esta no es una actitud de anti-religiosidad, sino, más bien, una actitud beligerante de activa oposición al control del Creador. Este rechazo al Señor y su Palabra ha alimentado el desorden y la angustia que todos nosotros, de una manera u otra, estamos experimentando.
Es notable lo que hace casi tres milenios atrás escribía Oseas: “Efraín está deprimido, aplastado por el juicio, empeñado en seguir a ídolos” (Os. 5:11 NVI). La palabra ídolo significa literalmente “imaginación, apariencia”. Este término está ligado al término “vanidad”, que literalmente significa vacío, nulo. Los ídolos de nuestro tiempo no son las imágenes religiosas de alguna figura mítica celestial. Por el contrario, los ídolos modernos son los nuevos dioses que prometen placer, felicidad, y riquezas, sin ser nada más que ideas ficticias que no tienen poder alguno para concretar sus “vanas” promesas.
Es en este vacío en donde la humanidad contemporánea quiere cimentar el edificio de sus vidas. Es una vida de concreto, cristal, y una tecnología que nos deja boquiabiertos, pero sin cemento valórico, sin columnas de principios probadas que lo sostengan, sin un fundamento de verdad que sea capaz de sostener sus sueños. Son edificios sofisticados pero construidos sobre la arena (la parábola de Jesús no puede ser más actual).
Desafortunadamente, el vacío solo puede sostener la nada, y nada es lo que mucha gente llega a tener después de una vida apuntalada en fantasías. Por eso no es extraño que nuestra conciencia perciba este vacío, ya que está capacitada para sentir el vértigo que produce la caída dentro del agujero existencial. Por eso es natural sentir angustia porque, ¿quién no va a sentir angustia cuando se da cuenta de que su vida está desplomándose en caída libre y sin paracaídas?
Oseas nos enseña, en el pasaje del encabezado, que Dios utilizará la angustia del vacío existencial para que busquemos a Dios. Esa angustia la entendemos como el sentimiento que se caracteriza por un estado de inquietud íntima, de zozobra, de alerta, de expectación, de impotencia, de no sentirse dueño del gobierno de uno mismo ni de las circunstancias, de no tener control sobre lo que nos va aconteciendo. La angustia produce sanidad cuando nos hace reconocer que somos dependientes, y que esa dependencia nos hace buscar, más allá de nosotros, la seguridad que por sí solos no podemos conseguir.
Solo podremos sentirnos nuevamente seguros en los brazos de nuestro Creador y Señor.
El problema radica en que no soy capaz de hallar una fuente segura que calme mi zozobra. Es como el bebé que llora hasta que su madre lo toma entre sus brazos y sacia su apetito. Su angustia se diluye al sentirse protegido. Así también somos nosotros, a pesar de todas nuestras aparentes grandezas, seguimos sintiéndonos indefensos ante un universo que siempre nos quedará grande, y que nos hace llorar de angustia. Finalmente, al igual que un bebé, solo podremos sentirnos nuevamente seguros en los brazos de nuestro Creador y Señor.
Tengo que decir que conozco mucha gente que vive en permanente y voluntario estado de angustia. Su problema es que insisten en vivir una vida imaginaria, indolente, y caprichosa, negándose a volver al Creador. En la mañana deciden emprender el camino a la restauración, pero al mediodía ya están justificándose y paralizándose en la inacción de una vida angustiada. El Señor les dice: “¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como una nube matutina, como rocío que temprano se evapora” (Os. 6:4 NVI). Por mi mente pasan tantos rostros de hombres y mujeres que no estuvieron dispuestos a buscar a Dios con la sencillez de un niño, como lo demanda Jesucristo. Son personas con mil problemas y angustiadas, pero que insisten en querer hacer las cosas “a su imaginario modo”. Algunos de ellos, en sus momentos de lucidez, se preguntan: “¿Por qué no puedo salir de esto? ¿Hasta cuándo viviré así?”.
Un sistema mundial sostenido en el vacío nos debe generar un permanente estado de angustia. Sin embargo, los cristianos creemos en la promesa poderosa de la Escritura: “porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Ésta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe” (1 Jn. 5:4-5 NVI). Tenemos una fe victoriosa, probada en mil batallas y siempre triunfante. ¿Por qué, entonces, vivir en angustia? Es necesario aclarar que la fe cristiana no es la confianza general que nos permite acercarnos a un dios, cualquiera sea su denominación, sino la confianza específica que nos permite acercarnos al Dios de la Biblia. Por ejemplo, cuando mi hija Adriana era pequeña, no solo necesitaba a “alguien” que ocupara el lugar de “padres” y le dé confianza. Ella no hubiera dejado que cualquiera la tome y la abrace cuando estaba en angustia. Ella “conocía” a sus padres, y tenía la seguridad de que sus padres la conocen a ella. Su fe no estaba en la confianza general de la idea de un papá o una mamá, sino la confianza específica en que su papá-Pepe y su mamá-Erika estarán con ella y sabrán satisfacer sus necesidades. Es una confianza labrada desde el nacimiento y a través de mil y una experiencias. Ella nos conoce y será muy difícil que alguien le haga pasar “gato por liebre”.
Tenemos una fe victoriosa, probada en mil batallas y siempre triunfante. ¿Por qué, entonces, vivir en angustia?
Si estás en angustia, no te quedes con una religiosidad general vacía, no trates de “invocar” a la naturaleza o al “universo” (como está tan de moda). Más bien, conoce al Señor de la paz revelado en las Escrituras y obedece sus mandamientos. Esto es algo que nuestro Señor viene repitiendo desde siempre: “Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos” (Os. 6:6 NVI).
No temas, el Señor sabe cómo tratar tu mal y restaurar un corazón dolido: “Así manifestó Dios su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados… En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor” (1 Jn. 4:9-18 NVI).
No ignoremos nuestra responsabilidad. Más bien, levantemos nuestras vidas con verdaderos cimientos, con principios sólidos, y con fundamento firme. Terminamos con el consejo final del apóstol Juan en su carta, breve pero potente como el consejo de Oseas, que es el mejor remedio para vencer la angustia: “Queridos hijos, apártense de los ídolos” (1 Jn. 5:21 NVI).