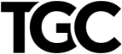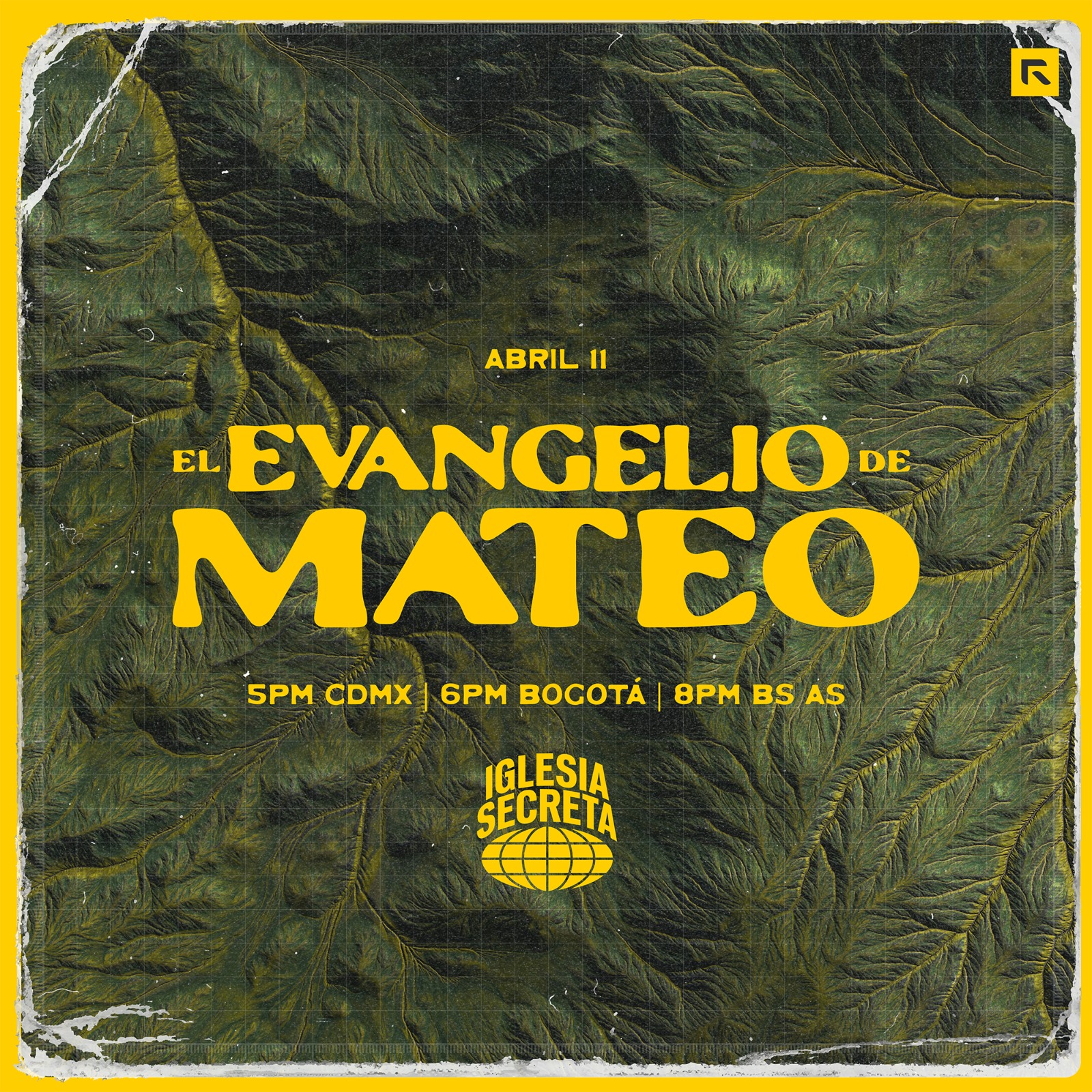Muchos son los impedimentos para nuestro florecimiento espiritual. El peso se aferra, siempre que es posible, para impedirnos correr (He 12:1-2). Las cargas se sujetan a nuestros pies, nos detienen e impiden que el alma se eleve hacia el cielo.
¿Qué aspecto tienen estas cargas? Su aspecto es variado y a menudo sutil. Rara vez asumen la forma de un pecado evidente, los obstáculos que nos frenan con frecuencia pretenden ser de gran valor. Correos electrónicos interminables que hay que responder, una lista sin fin de tareas pendientes, otra reunión importante… los cientos de componentes dignos que conforman un día productivo. Muy a menudo, estos son los pesos que se aferran y nos impiden abundar.
¿El antídoto? Recalibrar nuestro sistema de valores. Al limitar nuestro amor por la productividad, podemos aprender a deleitarnos en lo que es majestuoso. Nos hemos entrenado en la eficiencia; también debemos entrenar nuestras mentes en la disciplina de la contemplación para poder contemplar la gloria, pues cuando el alma contempla la belleza, le crecen alas.
El problema con la productividad
Antes de examinar más detenidamente esta dinámica de ver y elevarse, es útil diseccionar más a fondo el problema. ¿Por qué las presiones ordinarias de la vida pueden ejercer una influencia que dificulta tanto la vida espiritual? ¿Cómo impiden que florezcamos en Cristo?
Por supuesto, las realidades de una agenda apretada no son malas en sí mismas. No tenemos por qué calificarlas como pecado. Al mismo tiempo, pueden ser perjudiciales, incluso peligrosas, para una vida que busca la fuerza espiritual. Las razones de este peligro surgen de los sutiles impulsos que guían gran parte de nuestra vida cotidiana. Bajo las prácticas habituales del hombre moderno subyacen modos de pensar cuya lógica rara vez concuerda con el cristianismo bíblico.
Cuando percibimos expresiones de belleza en la tierra, estamos contemplando simples arroyos y corrientes, que se sitúan río abajo de la fuente. Susurran la belleza de Dios
Entre estos impulsos destaca nuestra preocupación por la utilidad. No es una forma oscura de decir que nos encantan los lavavajillas. Más bien, nos encantan todas las cosas que producen. Celebramos los procesos, la eficiencia y los resultados tangibles. Estimamos los aparatos y las máquinas por igual, porque su utilidad es cuantificable. Podemos medir su contribución. El origen de esta preocupación no está del todo claro. Lo más probable es que se desarrollara a lo largo de muchas décadas, cuando celebramos la mejora de la calidad de vida que trajo consigo la revolución industrial. La llegada de la medicina moderna, el automóvil y las cadenas de suministro alimentario nos enseñaron a valorar la producción mecanizada. Esta producción, unida a un aumento constante de la riqueza material, nos llevó gradualmente a valorar todas las formas de utilidad.
El problema de tal disposición es que distorsiona nuestra comprensión del valor fundamental. No me malinterpretes. Alabo a Dios por la atención médica que recibo. Estoy en verdad agradecido por el vehículo que tengo estacionado en la puerta de mi casa. Pero nuestra obsesión por la utilidad nos ha enseñado a descuidar casi todo lo que no da un producto. No nos sentimos inclinados a celebrar el tiempo dedicado a contemplar la puesta del sol o las estrellas. ¿Por qué? Porque no hay un resultado cuantificable. Nuestra estimación del valor se ha reducido a lo que consideramos «útil».
En un mundo de ocupaciones
Esto explica gran parte del mundo que nos rodea hoy en día. Las escuelas de negocios de las universidades reciben más solicitantes que las de humanidades. Aprender cómo funcionan los mercados se considera más valioso que estudiar una lengua muerta. Al fin y al cabo, ¿para qué sirven el griego y el latín? Las librerías están repletas de volúmenes que enseñan a gestionar el tiempo; quedan marginados aquellos libros cuyo contenido me incita simplemente a reflexionar. ¿Por qué leer a Agustín cuando podría aprender otro método de trabajo?
Del mismo modo, la agenda diaria exalta al máximo la productividad. Damos prioridad a los correos electrónicos, las reuniones y otras tareas similares porque su resultado suele ser fácil de medir. Dejamos de lado las oportunidades para pensar, contemplar y maravillarnos. Rara vez figuran en la lista de tareas pendientes. En resumen, nuestra comprensión del valor está firmemente anclada en la noción de utilidad.
Una vez más, el ajetreo de la vida cotidiana no es pecaminoso en sí mismo. Valoramos con razón la productividad. Los cristianos deberían estar entre quienes más contribuyen a la sociedad. Me recuerdo a mí mismo la importancia de responder los correos electrónicos. Sin embargo, al atribuir tanto valor a lo que produce un resultado, no solemos reconocer otro tipo de valor. Pasamos por alto un valor que no tiene nada que ver con la productividad y que es fundamental para que abundemos en Cristo.
Platón, los caballos alados y la belleza
Por la misma época en que Platón escribió su República, escribió otra obra, menos conocida, titulada Fedro. En ella, Platón reflexiona sobre la inmortalidad de nuestras almas y cómo podemos alimentarlas. Crea una metáfora en la que describe el alma como un carruaje con dos caballos. Platón escribe que, con frecuencia, el alma está anclada a la tierra. Tiene una dieta claramente carente de gloria y, por lo tanto, los caballos se arrastran por la suciedad. Sin embargo, en ocasiones, el alma ve objetos de belleza. Su valor inherente es evidente. Tienen una cualidad enigmática que evoca la belleza de los cielos. Al contemplar este valor, los caballos comienzan a elevarse hacia el cielo. Al ver la belleza, al alma le crecen alas.
La metáfora de Platón es convincente. ¿Quién no quiere volar? Pero ¿tenía razón al dar tanta importancia a la noción de belleza? ¿Puede realmente elevarnos del fango de la vida cotidiana, impulsando nuestras almas hacia realidades más grandes?
En resumen, la respuesta es sí. Los antiguos entendían la belleza bastante mejor que muchos hoy en día, y percibían su valor trascendente. Nos enseñan que la verdadera belleza susurra la majestuosidad que observamos en los cielos. Empuja nuestros pensamientos hacia expresiones de gloria, mayores que las que tenemos inmediatamente ante nosotros. Por eso nos cautivan las ondulantes olas del océano o las cumbres nevadas de las montañas. Su belleza evidente se apodera del alma y nos pide que pensemos en grande. Su majestuosidad nos incita a considerar una gloria aún mayor en los cielos.
La razón teológica para esta relación es sencilla. Toda belleza procede de Dios mismo. Él es el ser más glorioso y majestuoso del universo. Por eso, cuando percibimos expresiones de belleza en la tierra, la mano de un bebé en la pantalla de la ecografía, el vuelo de un colibrí, el galope de un ciervo en el bosque, estamos contemplando simples arroyos y corrientes, que se sitúan río abajo de la fuente. Esa belleza es real, pero no es suprema. Susurra la belleza de Dios. En el niño, el pájaro o el ciervo, percibimos sus huellas. Así, si quienes tenemos ojos para ver reflexionamos sobre estas expresiones de belleza durante el tiempo suficiente, ellas invitan a nuestros corazones a viajar río arriba, hacia la fuente. Dirigen nuestras mentes hacia el cielo. Al ver la belleza, al alma le crecen alas.
Contempla la belleza en el rostro de Cristo
Si miramos las Escrituras, veremos que también ellas dan testimonio de esta relación. Los autores bíblicos muestran con frecuencia cómo la contemplación de la gloria nos saca del abismo. En efecto, cuando contemplamos la belleza suprema en el rostro de Cristo, el malestar espiritual puede convertirse en triunfo espiritual. Cuando el profeta Isaías vio la gloria del Señor, comprendió la profundidad de su pecado (Is 6:5). Miró el rostro de Cristo (Jn 12:41) y su alma resonó con el canto de los serafines.
La productividad es buena, pero nuestras almas anhelan algo más grande, algo que proviene de una búsqueda deliberada e intencionada de la belleza
Cuando Esteban contempló la majestad del Hijo del Hombre, se sintió fuerte ante la persecución (Hch 7:56, 59-60). Confió en el Señor y su alma quedó en paz. Mientras Pablo enseñaba las riquezas del nuevo pacto, daba testimonio del poder de contemplar a Cristo (2 Co 3:18). Al contemplar Su belleza, nosotros mismos nos transformamos a Su imagen.
Volviendo entonces a nuestra preocupación inicial: ¿Cómo puedo evitar el estancamiento espiritual debido a los correos electrónicos interminables y a la lista sin fin de tareas pendientes? Lo hacemos, en parte, comprendiendo que esos usos de nuestro tiempo ofrecen un valor limitado. La productividad es buena, pero nuestras almas anhelan algo más grande, algo que proviene de una búsqueda deliberada e intencionada de la belleza. Dedica tiempo a contemplar el amanecer. Contempla atentamente la Vía Láctea. Observa la belleza que te rodea cada día. Tu corazón empezará a cantar cuando busques el valor más allá de la productividad.
Por último, el antídoto más seguro es contemplar a Cristo. Lee la palabra de Dios y fija tu mente en Su majestad. Medita en las Escrituras y bebe de Su gloria. Ora con diligencia para que el Señor te muestre más de Su belleza. Al hacerlo, florecerás. Tu espíritu abundará. Cuando tu alma ve la belleza, le crecen alas.