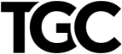Históricamente, el problema del mal ha sido identificado por muchos como el talón de Aquiles del cristianismo. Fue popularmente resumido por David Hume, el escéptico escocés del siglo XVIII, cuando preguntó lo siguiente en Diálogos sobre la religión natural: “¿Acaso Dios está dispuesto a prevenir el mal, pero es incapaz de hacerlo? Entonces es impotente. ¿Es capaz pero no está dispuesto? Entonces es malévolo. ¿Está dispuesto y es capaz de hacerlo? ¿Por qué existe el mal entonces?”.
En ocasiones, a la luz de la guerra, el terrorismo, el hambre, y la enfermedad, podría venir la duda de si Dios realmente existe. Después de todo, ¿cómo es posible que un Dios de amor y poder permita males tan terribles?
Sin embargo, por incongruente que parezca, la verdad es que el mal apunta de manera indirecta a la existencia de Dios.
Si Dios no existe, la moralidad tampoco
Imaginemos por un minuto que el argumento del mal es verdadero: el mal existe, así que Dios no puede existir. Así, si el ateísmo es la realidad, el ser humano sería fundamentalmente un accidente cósmico, sin ningún tipo valor intrínseco. Seríamos meramente el producto de la materia, el azar, y el tiempo.
Sin embargo, si solo somos meramente materia pensante —un accidente cósmico—, ¿en dónde fundamentaríamos los valores morales objetivos? ¿Cómo podríamos afirmar que el Holocausto, la pedofilia, la misoginia, el abuso infantil, las violaciones, el tráfico de humanos, entre tantas otras conductas similares son actos objetivamente malvados?
Todos nosotros consideramos que estas acciones son universalmente degradantes porque consideramos que los seres humanos tienen valor en sí mismos. Pero, ¿cómo justificaríamos dicho “valor” si al fin y al cabo, somos en última instancia un accidente sin ningún tipo de propósito o significancia objetiva?
Aún más, en la ausencia de Dios, no solo nuestro sentido de “valor” intrínseco carece de fundamento, sino que nuestros valores morales son meras construcciones sociales que difieren de cultura a cultura, un mecanismo artificial que ayuda a la supervivencia de la especie pero que en última instancia no tiene validez objetiva. Conceptos como el bien y el mal carecerían de objetividad. Como dijo alguna vez el novelista ruso Fyodor Dostoyevsky: “si Dios no existe, todo es permitido”.
Pero el mal existe…
Al final del día, aunque son muchos los que afirman que el mal y el bien son meras construcciones sociales, nadie realmente vive conforme a dicha postura. Nadie ve las atrocidades que suceden a nuestro alrededor y las trata como asuntos moralmente irrelevantes.
Nadie ve todos los ataques terroristas alrededor del mundo, los asesinatos en masa en EEUU, o eventos como el Holocausto y dice: “Oh, bueno, realmente no importa. El concepto del mal es una construcción social. Lo que esa persona hizo es simplemente un acto moralmente irrelevante”.
En el fondo, a través de nuestra experiencia moral, todos nosotros sabemos que hay ciertas cosas que son realmente perversas, independientemente de lo que alguien más diga. De hecho, la razón por la cual el problema del mal tiene tanto poder es porque los que argumentan a favor del mismo están convencidos de la obvia y abrumadora existencia del mal. ¿Y qué es el “mal” después de todo? Por definición, el mal es “aquello que no debe ser” (1 Jn. 3:4). Y si hay algo que no debe ser, entonces tiene que haber un estándar trascendental de lo que debe ser.
El mal, irónicamente, solamente puede existir si Dios existe. Si el mal existe, esto implica de manera lógica la existencia de un Dios superior, porque solo así podemos tener un ancla trascendental para fundamentar el bien y el mal. Como lo dijo el teólogo R.C. Sproul: “Solamente si Dios existe el mal se convierte en un problema”.
Más allá de la lógica
Este mal, el sufrimiento, nos alcanza a todos. Incluso a los hijos de Dios. ¿Cómo podemos los creyentes responder al clamor de tanta gente que sufre? ¿Cómo podemos mostrar al Dios de poder, justicia y amor infinitos?
Este fragmento de la historia de un viejo minero paralítico, narrada por Bryan Chapell, nos ayuda a traer luz y contemplar la respuesta en la cruz.
“A veces, Satanás viene a mi vieja y dañada casa y se sienta cerca de mi cama, ahí mismo donde usted está sentado. Señala hacia mi ventana a los hombres con los que solía trabajar, los cuales aún poseen cuerpos fuertes y me pregunta: ‘¿Jesús te ama?’. Luego, Satanás me hace ver mi andrajoso cuarto y señala los hogares hermosos de mis amigos y me vuelve a preguntar: ‘¿Jesús te ama?’. Finalmente, Satanás señala a los nietos de uno de mis amigos —un hombre que tiene todo lo que yo no tengo— y Satanás espera a que salga una lágrima de mis ojos antes de susurrarme una vez más a mi oído: ‘¿Jesús realmente te ama?’.
Sorprendido por la franqueza del viejo, el joven le preguntó: ‘¿Y qué es lo que haces cuando Satanás te habla de esa manera?’ El anciano respondió: ‘Tomo a Satanás de la mano y lo llevo a una colina muy lejos, llamada el Calvario. Ahí, le señalo unas manos atravesadas por unos clavos, una frente quebrantada por unas espinas y un costado embestido por una lanza. Luego le digo a Satanás: ‘¡¿Acaso Jesús no me ama?!’”.
Es posible que, como le sucedió a Job, nunca lleguemos a comprender el porqué de muchas situaciones dolorosas en nuestras vidas. Sin embargo, si de algo podemos estar seguros es del amor de Dios. Este amor no solo fue derramado, sino también garantizado en aquella Cruz.
Dios no nos ha dejado abandonados en medio de la aflicción de este mundo pecaminoso y malvado. Después de todo, el estándar por el cual debemos medir el amor de Dios —en última instancia— es la cruz de Cristo, no nuestras circunstancias (Rom. 8:31-39).