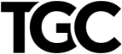Me encanta la Navidad desde que tengo uso de razón. Desde que me convertí en madre, he albergado grandes expectativas sobre cómo podrían ser las festividades para nuestra familia. Finalmente, hace un par de años, cuando mis dos hijos ya habían dejado los pañales y podían concentrarse durante más de diez minutos, decidí que ese sería el diciembre en el que disfrutaríamos plenamente de las actividades navideñas.
Así que, entre la fiesta navideña del preescolar de mi hijo y los ensayos del coro navideño de mi hija, programé todo: asistir a una función de La novicia rebelde en el teatro comunitario, decorar el árbol, hacer casitas de jengibre (con música festiva de fondo) y, por supuesto, asistir al servicio de Nochebuena en nuestra iglesia. Estaba convencida de que sería una temporada navideña maravillosa.
Excepto que no fue así.
La temporada navideña fue miserable para nosotros. La enfermedad nos acechó a cada paso, y durante el mes nos perdimos todos los eventos que había marcado en rojo y verde en mi calendario. Tenía grandes expectativas para las fiestas pero, en su lugar, experimenté decepción y una constante sensación de que me habían robado la Navidad con la que había soñado. Sin embargo, al sumergirme en la Palabra, comprendí que mis expectativas frustradas me ofrecían una nueva oportunidad para poner mi esperanza únicamente en la persona de Jesús, y no en lo que esperaba obtener de la temporada navideña.
La incómoda Navidad de María
Ese año, al leer la historia de la Navidad, me di cuenta de que no era la única madre cuyas expectativas festivas se habían desmoronado. María fue la primera en experimentar la Navidad como madre, y dudo que fuera lo que esperaba cuando el ángel Gabriel se le apareció y le anunció que daría a luz al Hijo de Dios (Lc 1).
Su embarazo siendo virgen hizo que José necesitara la intervención de un ángel para creer en su origen divino (Mt 1:18-25). El decreto de César Augusto para realizar un censo de todo el mundo romano supuso un largo y arduo viaje en la última y más incómoda etapa de su embarazo. La falta de una habitación disponible para su parto (en una ciudad nueva, además) significó que tuvo que dar a luz sin las comodidades del hogar y terminó colocando a su primogénito en un comedero para animales (Lc 2). Su Navidad fue caótica e incómoda.
Aquella primera Navidad no se trataba, en última instancia, de lo que María quería o esperaba, sino de Jesús y de la buena noticia de que Él vino a salvar a Su pueblo
Y, sin embargo, aunque la primera Navidad de María parecía estar lejos de ser perfecta —y de lo que ella podría haber esperado—, fue exactamente lo que Dios había planeado. Su gloria se manifestó en el humilde nacimiento de Jesús y fue proclamada a los pastores sencillos con fanfarria angelical mientras se anunciaba la buena nueva: «Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor» (Lc 2:11).
En respuesta, «María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón» (Lc 2:19). Aunque las dificultades del viaje y su labor de parto pudieron haber sido decepcionantes, las buenas nuevas del evangelio —proclamadas sobre este pequeño bebé en un pesebre— eran dignas de ser atesoradas. Porque aquella primera Navidad no se trataba, en última instancia, de lo que María quería o esperaba, sino de Jesús y de la buena noticia de que Él vino a salvar a Su pueblo.
Las expectativas erradas de Israel
Años después, cuando Jesús inició Su ministerio público, no cumplió con las expectativas de muchos israelitas. Aunque nació en Belén, el lugar donde el profeta Miqueas predijo que nacería el Mesías (Mi 5:2), no resultó ser el tipo de líder que ellos estaban buscando. Los israelitas deseaban un Mesías que se convirtiera en rey (Jn 6:15), los librara de Roma y fuera un «pastor» lleno de «fuerza» y «majestad» cuya grandeza llegara «hasta los confines de la tierra» (Mi 5:4).
Jesús no vino a Israel como un héroe conquistador. No cumplió con las expectativas que tenían para un rey. No intentó derrocar a sus opresores romanos, sino que enseñó acerca de un reino sin ejércitos terrenales. No era físicamente atractivo, y ni siquiera luchó por defender Su propia vida (Is 53:2-3). Fue odiado, difamado, despreciado y finalmente crucificado.
Debido a sus expectativas equivocadas, muchos israelitas no reconocieron al Mesías que tanto anhelaban. Lo rechazaron: «A lo Suyo vino, y los Suyos no lo recibieron» (Jn 1:11).
Alabemos a Dios por derrumbar nuestras expectativas con algo mucho más grande de lo que podríamos imaginar: Él mismo
Sin embargo, para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, el reino que Jesús proclama es mucho mejor que cualquier reino terrenal. Cristo está lleno de «fuerza» y «majestad» y Su reino se extiende mucho más allá de los «confines de la tierra». Es un reino eterno y Él es su Rey, el vencedor supremo de los mayores enemigos de Su pueblo: el pecado, la muerte y la separación del Padre. Su victoria nos ha otorgado el tesoro inconmensurable de ser hechos hijos de Dios.
Alabemos a Dios por derrumbar nuestras expectativas con algo mucho más grande de lo que podríamos imaginar: Él mismo.
El mejor regalo de Dios
¿Me hubiera gustado que aquel diciembre fuera diferente? ¿Habría preferido evitar un mes lleno de enfermedades y lágrimas por las fiestas y los coros perdidos? Por supuesto.
Sin embargo, el día de Navidad llegó, y el derrumbe de mis expectativas terminó siendo un regalo: me recordó nuevamente el verdadero propósito de la Navidad, mucho más allá de las hermosas canciones, las fiestas y las actividades. La Navidad, recordé, trata sobre la buena noticia de que una Navidad difícil para María —y la miseria y el sufrimiento de ese Niño en el pesebre, quien finalmente murió en una cruz— hicieron posible que cada pecador, por miserable que sea, pueda venir a Cristo en fe y convertirse en hijo de Dios.