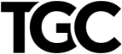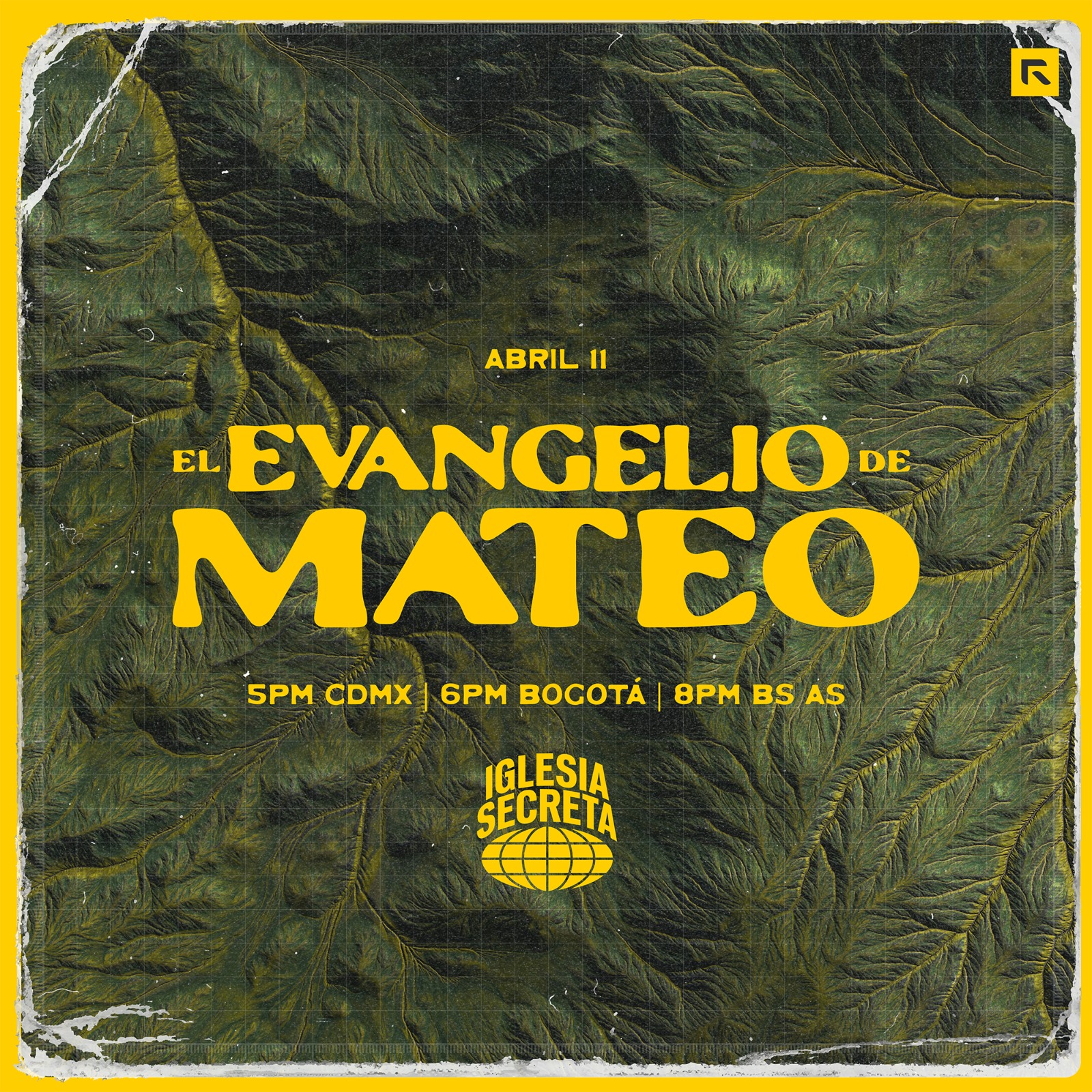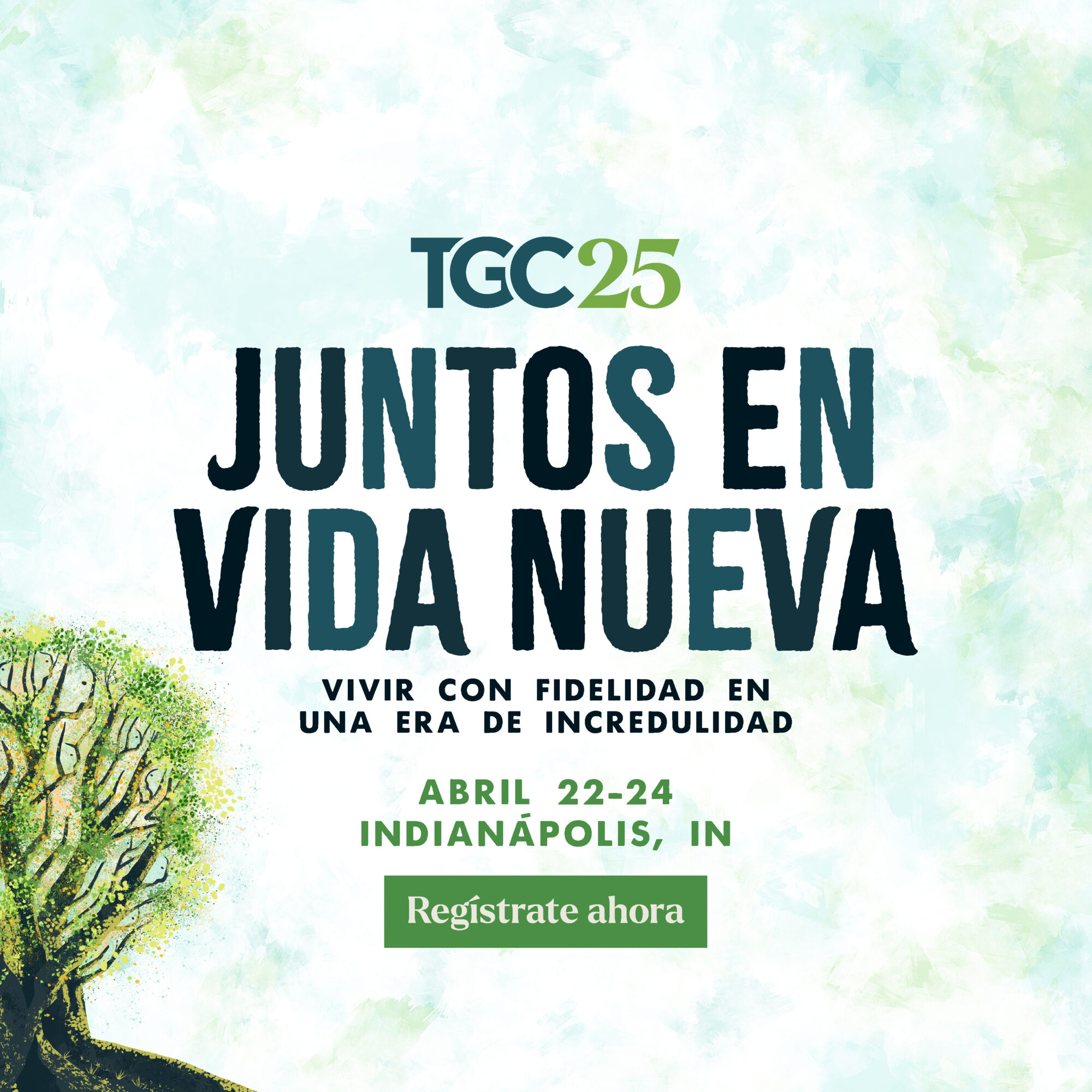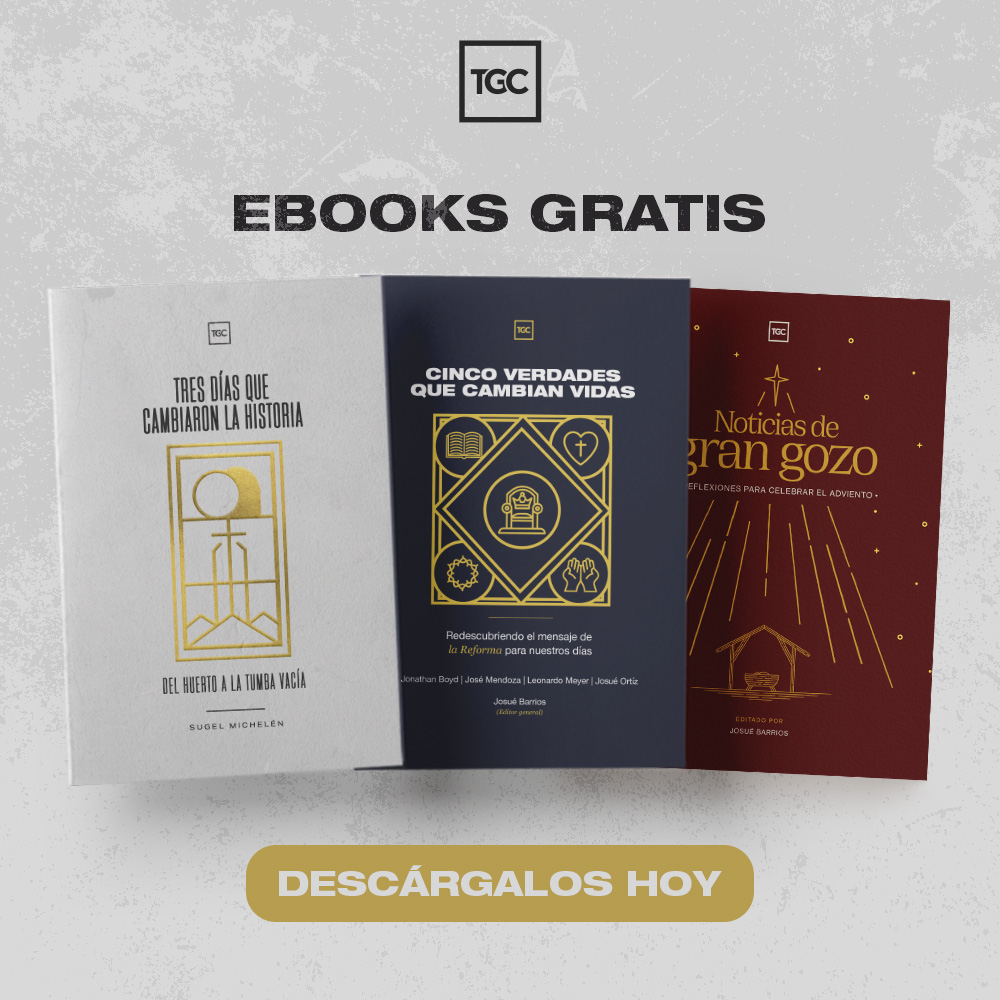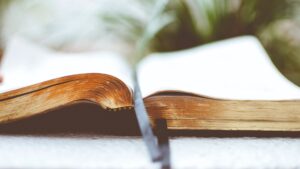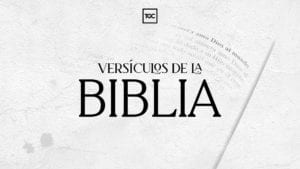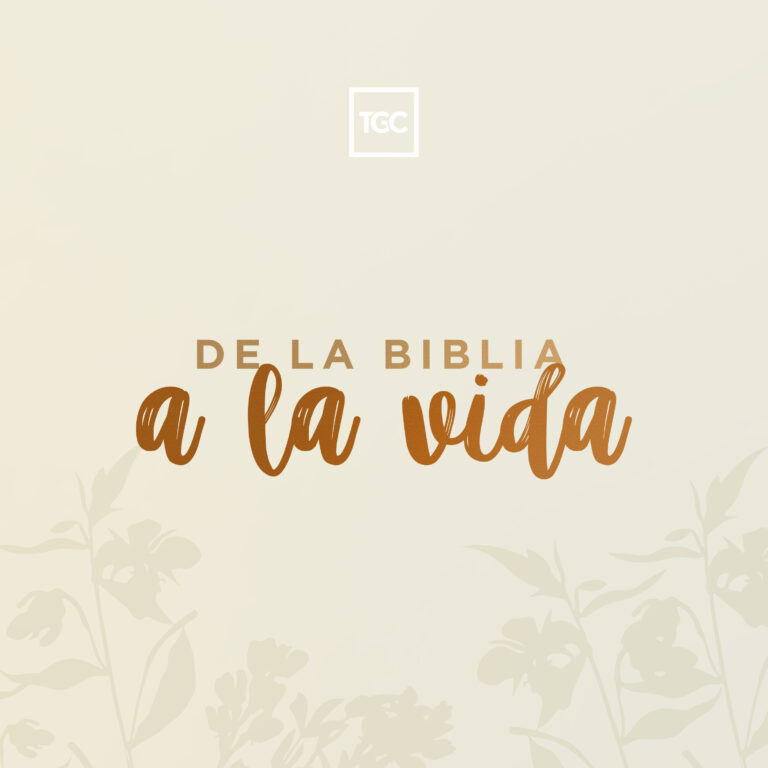El Antiguo Testamento deja muy en claro la preocupación divina por el necesitado que vive entre el pueblo de Israel, especialmente el cuidado compasivo a los considerados como los más vulnerables, es decir, al extranjero, la viuda y el huérfano. Esta preocupación no se traduce solo en un llamado a actuar con compasión y justicia hacia ellos, sino que se presenta como una preocupación personal de Dios, quien tiene presente a esas personas y las toma en sus propias manos.
El mandato a Israel en el Antiguo Testamento es clarísimo: “A la viuda y al huérfano no afligirán” (Éx 22:22). El Señor también deja evidencia de que Él mismo toma esa causa como propia porque “Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra Su amor al extranjero dándole pan y vestido” (Dt 10:18).
La compasión para con el extranjero, la viuda y el huérfano era una muestra evidente de piedad entre los judíos. No se trataba simplemente de una convicción intelectual, sino de un mandato revelado que requería ser practicado con fidelidad. El mandato de considerar sus necesidades y saciarlas está en el centro de la responsabilidad social ineludible del pueblo de Dios (Dt 14:29; 24:17, 19-21; 26:12-13). Esto es tan importante, que el Señor no duda en amenazar con maldición al que actúe injustamente contra ellos (Dt 27:19).
Mostremos un ejemplo breve. Los amigos de Job, al buscar acusarlo de injusto, le dijeron: “Despedías a las viudas con las manos vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos” (Job 22:9). El “quebrar los brazos” es una figura del lenguaje que significa dejarlos desatendidos, sin esperanza o completamente desanimados. Tal es la gravedad de la acusación de falta de compasión contra Job, que él no duda en defender su propio testimonio: “Porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que no tenía quien lo ayudara” (Job 29:12).
El patriarca demuestra su compromiso con la causa del huérfano a través de varios ejemplos que prueban que alimentó, cuidó, vistió y protegió a los huérfanos y viudas que estuvieron bajo su alero (Job 31:16-21). Él era consciente de que el Señor le pediría cuentas y de que Dios podría hacer juicio y castigo sobre su vida si hubiera desatendido el clamor del huérfano o hubiera actuado con injusticia contra ellos (Job 31:22-23).
Compasión hacia el huérfano
La introducción presentada arriba es suficiente para decir que la responsabilidad de la Iglesia ante la orfandad se mantiene viva bajo esos mismos estándares inobjetables del Antiguo Testamento. Aunque no existen mandamientos específicos en el Nuevo Testamento a favor del huérfano, basta leer la exhortación de Santiago para comprobar su vigencia: “La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones…” (Stg 1:27).
La compasión y atención al huérfano y necesitado está al centro de la cosmovisión cristiana
En el mismo sentido, la teología del Nuevo Testamento ilumina la idea de la figura de Dios como Padre que nos ha adoptado y sacado de nuestra condición de miseria y orfandad espiritual para hacernos sus hijos (Jn 1:12-13; Ro 8:15, 23; Gá 4:1-7; Ef 1:5). Esta representación espiritual tan potente hace que sea imposible que la Iglesia pierda de vista la realidad terrenal de vulnerabilidad y necesidad del huérfano. La compasión y atención al huérfano y necesitado están tan al centro de la cosmovisión cristiana, que no podemos más que practicar sin dilación lo que Jesús dijo: “de gracia recibieron, den de gracia” (Mt 10:8).
Es importante que reconozcamos en esta breve reflexión un poco de la historia de la Iglesia primitiva para poder entender la valoración de estas enseñanzas en nuestros primeros hermanos y descubrir cómo ellos aplicaron estos mandamientos en su propia realidad.
La iglesia primitiva y los huérfanos
La Iglesia nace en medio de la cultura grecorromana. El mundo que vio nacer a la Iglesia era sumamente cruel. Una de las grandes tragedias era la forma despiadada en que muchas personas se deshacían de los recién nacidos indeseados (especialmente niñas) junto con todas aquellas criaturas que nacían con algún tipo de defecto. Esta práctica detestable era legal, aceptada y practicada por todas las clases sociales en todo el mundo conocido.[1] Basta poner como ejemplo esta carta privada de un esposo amoroso a su esposa mientras estaba lejos de casa:
“Quiero que sepas que todavía estoy en Alejandría… Te pido y te ruego que cuides mucho a nuestro pequeño hijo, y tan pronto como reciba el pago te lo enviaré. Si das a luz [antes de que vuelva], si es un niño, mantenlo; si es una niña, deshazte de ella. Me has enviado estas palabras: ‘No me olvides’, ¿Cómo podría olvidarte? Te suplico que no te preocupes” (ca. año 1 a. C.).[2]
Los padres de familia tenían el derecho por ley de dejar vivir o entregar a la muerte a sus hijos o a los nacidos en su casa. Uno de los mayores problemas de la época era la inmensa cantidad de abortos y la consecuente mortalidad materna. Las mujeres eran entregadas en matrimonio siendo todavía niñas de 11 y 12 años, lo cual también estaba permitido por ley. Muchas de estas niñas sufrían daños físicos irreparables producto de embarazos a muy tierna edad o simplemente quedaban estériles por prácticas dañinas de control de natalidad. El infanticidio, el abandono de bebés indeseados, hacía que sean más los niños abandonados o eliminados que los que sobrevivían y permanecían con sus familias. Los recién nacidos indeseados eran simplemente dejados en las calles o tirados en ríos o acequias, donde muy pocos eran recogidos y muchos morían a vista de todos.
La Iglesia desde su inicio se opuso al infanticidio, el abandono de los recién nacidos, el matrimonio infantil y el aborto
Esto no era ajeno a la Iglesia, que desde el inicio se opuso al infanticidio, el abandono de los recién nacidos, el matrimonio infantil y el aborto. Tertuliano, en su Tratado sobre el alma, describe la crueldad del aborto con gran detalle, señalando que se están matando vidas humanas con alma. Esta oposición central en el cristianismo no solo era pragmática, sino que tenía su origen, tal como hemos visto, en la obediencia a las Escrituras.
La necesidad de atención a los huérfanos no solo era producto de acciones perversas, sino también de las difíciles condiciones de vida de la época. Algunos estudiosos señalan que el promedio de vida en el mundo grecorromano era entre 20 y 30 años, lo cual hace que muchos niños queden huérfanos por la muerte temprana de alguno de sus padres. Estos niños muchas veces eran sometidos a esclavitud o violencia, algo que los cristianos enfrentaron con valentía. Arístides el Filósofo, cuando escribe su Apología y describe la moralidad y el carácter de los cristianos, también dice: “y se aman unos a otros, y de las viudas no apartan su estima; y libran al huérfano del que lo trata con dureza. Y el que tiene, da al que no tiene, sin jactarse”.[3]
La iglesia primitiva desarrolló una práctica inimaginable para la cultura grecorromana: se hizo cargo de las criaturas indefensas que eran abandonadas o perdían a sus padres. Tanto los hospitales para el cuidado de los enfermos (que, de otra manera, morían abandonados en su quebranto y sin mayor atención), como los orfanatos para cuidar y educar a los huérfanos, son invenciones cristianas contraculturales que no habían existido hasta ese momento. Estas invenciones se desarrollaron desde el cuidado que los cristianos individuales y las iglesias particulares iban teniendo de los más necesitados.
El Nuevo Testamento señala que la atención a los huérfanos es fundamental y del agrado de Dios en la práctica religiosa cristiana
La práctica central de la Iglesia en el cuidado de los huérfanos se hacía más evidente con el paso del tiempo. Ya para el siglo III (algunos sugieren que data del siglo II), la Didascalia Apostolorum (Constituciones apostólicas) detalla con cuidado el trato que la iglesia debe brindar al huérfano en toda una sección (capítulo XVII). Allí promueve la adopción por otro hermano de los hijos dejados por un cristiano fallecido y exhorta a los obispos a criar con esfuerzo a los huérfanos que la iglesia ha cobijado para que nada les falte. Además, anima a la iglesia a buscar un buen esposo para la huérfana cuando haya llegado el tiempo para casarse y a enseñarles un oficio a los huérfanos para que se ganen la vida y no sean una carga para la hermandad.
La responsabilidad continúa
Los ejemplos abundan en la historia de la Iglesia, pero la brevedad de este artículo impide mencionar el desarrollo del cuidado de los huérfanos como tarea ministerial central de la Iglesia en siglos posteriores. Sin embargo, podemos señalar a modo de conclusión que, solo con lo visto hasta ahora, la responsabilidad de la Iglesia para con los huérfanos sigue siendo central por las siguientes razones:
- Los huérfanos continúan siendo un grupo humano vulnerable y presente en nuestro tiempo.
- Las enseñanzas del Antiguo Testamento con respecto al trato a las viudas, los huérfanos y los extranjeros, es decir, los grupos más necesitados de la sociedad, siguen siendo autoritativas y directivas con respecto a la ética cristiana.
- El Nuevo Testamento señala que la atención a los huérfanos es fundamental y del agrado de Dios en la práctica religiosa cristiana.
- El ejemplo de la iglesia primitiva, en su atención y cuidado para con los huérfanos y su reacción ante los dramas del infanticidio, el aborto y otras prácticas despreciables, nos deja un patrón digno de imitar que no viene a ser solo una sugerencia, sino una exhortación directiva para la Iglesia de todas las épocas.
Lo que nos queda preguntar es si estamos viendo este mismo interés compasivo, no optativo y central en nuestras iglesias hoy. Quizás sería bueno recordar que el Dios al que adoramos y servimos con tanto fervor nos muestra en su carácter algo que no podemos perder de vista, pues forma parte de la misma esencia de su carácter paternal compasivo:
“Canten a Dios,
canten alabanzas a Su nombre;
Abran paso al que cabalga
por los desiertos,
Cuyo nombre es el Señor;
regocíjense delante de Él.
Padre de los huérfanos
y defensor de las viudas,
Es Dios en Su santa morada.
Dios prepara un hogar
Para los solitarios…” (Sal 68:4-6a, énfasis añadido)