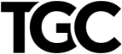Este es un fragmento adaptado de Fuertes y débiles: Una vida abierta al amor, al riesgo y al crecimiento auténtico (Andamio, 2018), de Andy Crouch.
La desnudez es algo cómico. De todas las criaturas del mundo, solo los seres humanos pueden estar desnudos. Al llegar a un estado adulto, todas las demás criaturas poseen naturalmente ya sea vello, escamas, o el pellejo necesario para protegerse de su medio ambiente. Ninguna otra criatura muestra signo alguno, en su estado natural, de sentirse incompleto como los seres humanos consistentemente se sienten. Solo los seres humanos vivimos a lo largo de toda nuestra vida con la capacidad de regresar a un estado que nos hace singularmente vulnerables, no únicamente para con la naturaleza, sino hacia nuestros semejantes.
La incómoda verdad es que, tan cierto como que los seres humanos tienen más autoridad que otra criatura, también somos más vulnerables que cualquier otra. No solo nacemos desnudos, sino que también dependientes, expuestos, en todos los aspectos que podamos imaginar, a la posibilidad de la pérdida. En contraste con los animales que la teoría evolutiva considera nuestros parientes más cercanos, el ser humano al nacer emplea un tiempo mucho mayor de dependencia que los otros en cuanto a recibir alimento, limpieza, y protección. Durante muchos años, seguimos siendo inmaduros, incapaces de afirmar plenamente nuestra autoridad con competencia en el mundo. (Con la extensión de la adolescencia en el mundo moderno, este marco temporal sigue extendiéndose. Presumiblemente, José y María realizaron su viaje a Belén cuando ella era adolescente, pero no es hasta la edad de veinticinco años en que la mayoría de las compañías de los Estados Unidos te permite alquilar un vehículo, y no es hasta los veintiséis que los padres deben dejar de incluir a sus hijos en su plan de cobertura sanitaria. ¡La extensión de tiempo en que puedes vivir en la planta baja de la casa de tus padres también está siendo continuamente renegociada al alza!).
Esta es la condición humana esencial: una autoridad mayor y una vulnerabilidad mayor que cualquier otra criatura bajo el cielo. Efectivamente, como señaló hace muchos años el experto Walter Brueggemann, la manera en la que el varón original de Génesis 2 reconoce a la mujer original como su compañera idónea, tras buscar a muchas otras criaturas que nunca fueron suficientes, es con esta explosión de poesía: “Esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne” (Gn. 2:23). Los huesos, duros, rígidos, fuertes. La carne, tierna, flexible, vulnerable. Nosotros, como portadores de la imagen de Dios, somos huesos y carne, fuerza y debilidad, autoridad y vulnerabilidad, conjuntamente.
Haber sido hechos a imagen de Dios no solo es evidente en nuestra autoridad sobre la creación sino también en nuestra vulnerabilidad en medio de la creación.
El mismo salmista que celebró el dominio humano sobre las criaturas también era capaz de mirar hacia arriba a los cielos y captar lo que estos significaban para el significado, o la insignificancia, de nuestras vidas pequeñas y transitorias: “Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo: ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides?” (Sal. 8:3-4 LBLA). Solo un ser humano puede captar plenamente el significado de esa cubierta de estrellas, de la infinitud de la vida del Creador antes y después de nuestras diminutas vidas, de modo que solo un ser humano puede estar tan completamente expuesto a un riesgo significativo.
He llegado a convencerme de que la condición de haber sido hechos a imagen de Dios no solo es evidente en nuestra autoridad sobre la creación sino también en nuestra vulnerabilidad en medio de la creación. El salmo habla de autoridad y de vulnerabilidad al mismo tiempo, porque esto es lo que significa estar hechos a imagen de Dios.
Cuando vino a nosotros aquel que verdaderamente es la imagen de Dios —“la imagen del Dios invisible” (Col. 1:15)—, lo hizo con una autoridad sin paralelo, con una capacidad para actuar de manera significativa mayor que cualquier otra persona de cuantas hayan existido. Todas sus acciones cobraron su lugar y significado dentro de la historia de Israel, la mayor de las historias compartidas, y cambiaron de manera decisiva el curso de la historia y crearon un nuevo y diferente futuro compartido. Y, sin embargo, Él, también, nació desnudo, tan dependiente y, por ende, vulnerable como cualquier otro ser humano; y aunque la tradición artística occidental ha colocado pudorosos paños sobre la verdad incómoda de la crucifixión, Él también murió desnudo. Murió expuesto a la posibilidad de la pérdida, no solo de la vida humana sino de su misma identidad como el Hijo divino con quien el Padre tenía toda su complacencia. Fue colocado en el polvo de la muerte, la expresión final y completa de la pérdida. Y en todo esto, Él no fue solo hombre verdadero, sino también Dios verdadero.